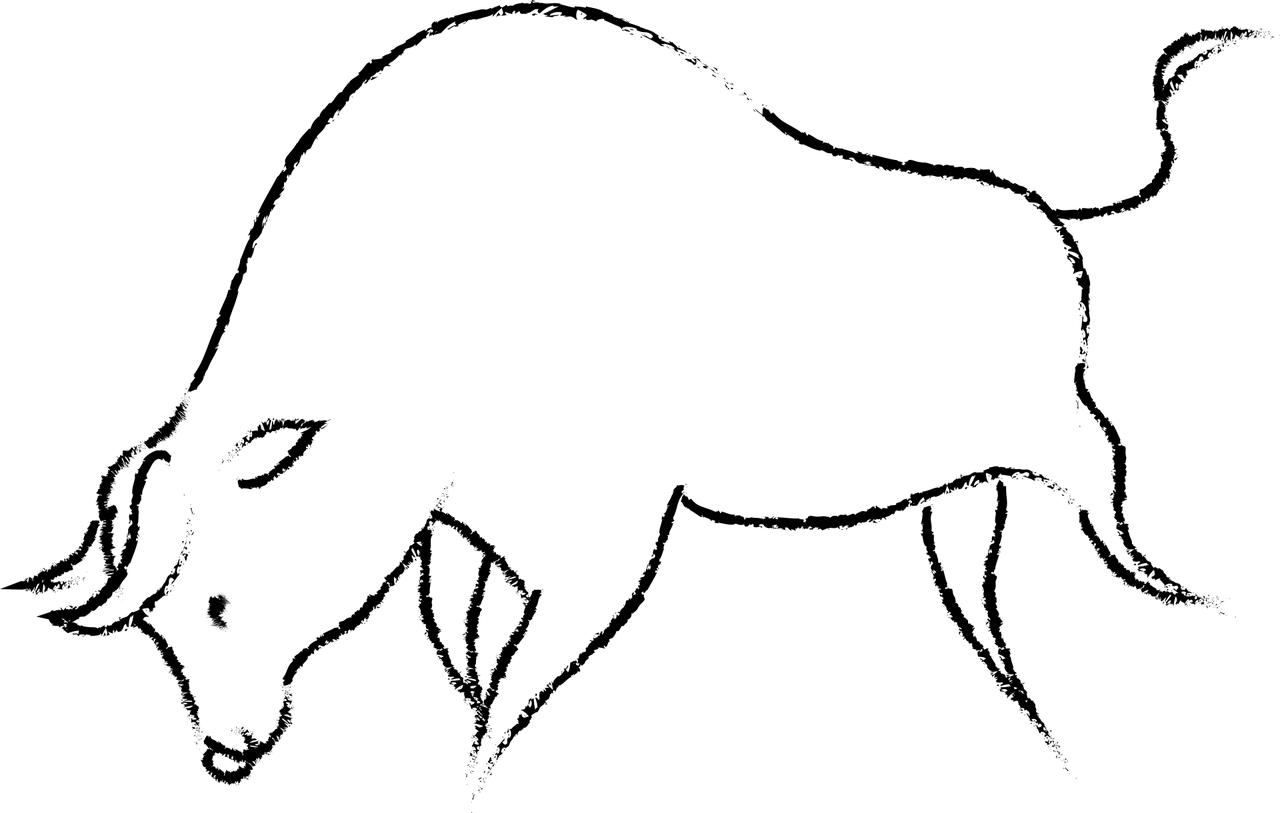
Miguel de Unamuno era un convencido antitaurino. El que fuera rector de la Universidad de Salamanca, y a quien se le atribuye aquello de "Venceréis, pero no convenceréis", espetado en toda la cara al fascista Millán Astray, acertó, desde su atalaya del conocimiento, a ver el mal que la tauromaquia generaba —y sigue generando— al pueblo español. Para Unamuno la tauromaquia era —y sigue siendo— una herramienta que los poderes más reaccionarios, inmovilistas y conservadores —monarquía, Iglesia, terratenientes, aristócratas y poder económico— usaban para estupidizar a la población. Él mismo así lo explica cuando escribe que el pueblo español está idiotizado por «esa salvajada de las corridas de toros», porque, indica, si hay algo «peor que el bárbaro espectáculo mismo es la estultificación, el atontamiento que trae a las inteligencias [...]».
Nada de esto nos debe extrañar en un personaje que, como buen noventayochista, deseaba la regeneración, la europeización y la modernidad de España. Y, claro, como cualquiera puede suponer, la tauromaquia es, de facto, contraria a cualquier atisbo de progreso, de avance o de europeización. Unamuno fue un intelectual muy comprometido con su tiempo. No en vano, el autor de obras tan inmortales como Niebla, La Tía Tula o San Manuel Bueno, mártir, sufrió numerosos ataques debido a sus ideas aperturistas y de progreso. Llegó incluso a ser procesado por supuestas injurias contra el rey Alfonso XIII, y fue condenado a prisión, aunque posteriormente resultó indultado. No obstante, esto no varió ni un ápice su pensamiento, y sus campañas antimonárquicas y sus críticas al Directorio militar de Primo de Rivera le llevaron a ser desterrado en Fuerteventura.
Esta misma coherencia vital e intelectual la podemos aplicar a su pensamiento antitaurino, presente a lo largo de toda su vida: Unamuno llegó a publicar un total de catorce artículos antitaurinos, a escribir cinco cartas personales —cuatro de ellas dirigidas al también antitaurino Eugenio Noel— y dos ensayos en los que manifestaba cuánto aborrecía esta inhumana costumbre de divertirse con sangre y barbarie. Lo que está claro es que los planteamientos antitaurinos de Unamuno se mantuvieron invariables a lo largo de toda su vida, algo que se demuestra con las series de artículos contrarios a las corridas de toros publicados por el intelectual vasco entre 1896 y 1936. Por cierto, el resto de miembros de la Generación del 98, de Pío Baroja a Azorín, pasando por Antonio Machado, también fueron grandes antitaurinos.
En términos generales, Unamuno, con gran acierto y siguiendo con una antigua tradición histórica en el marco del pensamiento antitaurino español, consideraba, como digo, que las corridas de toros estupidizaban al pueblo, fomentando en él la barbarie, una brutalidad incompatible con el pensamiento crítico, con la cultura y con las ganas de leer y de cultivarse intelectualmente. Y es que, como dijo el mismísimo Ortega y Gasset, la expectativa de sangre y de muerte que supone la tauromaquia opera en el público como una «droga estupefaciente». Y, claro, ahí reside la artimaña: a un pueblo drogado, estupidizado, insensible e intelectualmente primitivo resulta más fácil robarle, engañarle y manipularle que a un pueblo leído, cultivado y crítico.
Pero Unamuno, como tantos y tantas otras, no solo criticaba la tauromaquia por esta cuestión. El autor vasco también sitúa en el centro de su denuncia el sufrimiento del toro, el vergonzoso martirio al que se le somete hasta la muerte por mera diversión. Así, en su ensayo titulado El Cristo español, Unamuno escribe: «El pobre toro es también una especie de cristo irracional, una víctima propiciatoria cuya sangre nos lava de no pocos pecados de barbarie. Y nos induce, sin embargo, a otros nuevos». Resulta evidente la empatía que el autor bilbaíno muestra hacia el "pobre" toro, que sangra y muere en un ritual irracional de barbarie.
Esta empatía hacia el dolor del toro está muy presente en la obra del intelectual vasco, y también en su propia vida. Por ejemplo, a Unamuno le gustaba acudir a las dehesas en Salamanca y pasar largas horas dibujando en su cuaderno a estos hermosos animales paciendo tranquilamente en la hierba. El catedrático prefería contemplar a estos animales libres, con su silueta recortada sobre el verde de las dehesas, que verlos sufriendo la más cruel y atroz de las muertes para deleite de un público embriagado de alcohol y de sangre. Él mismo lo reconoce en una carta en la que expone que «[...] aunque aborrezco las corridas, me gustan los toros en el campo, y mucho. Algunos de mis mejores ratos los he pasado en una ganadería de este campo [en Salamanca], dibujando». Si tanto le complacía a Unamuno contemplar a estos animales a cielo abierto y libres, cuánto no detestaría su sufrimiento y sangrienta muerte en las plazas de toros.
Estos pensamientos nos han de llevar obligatoriamente a una reflexión. Una de las falsedades sobre las que se sustenta la tauromaquia se fundamenta en la idea de que el toro es un ser demoniaco, un asesino con sed de sangre y de venganza, que sale al ruedo para matar y que, por tanto, no merece ninguna compasión, lástima, empatía o piedad. Los taurinos llevan siglos cosificando al toro, presentándolo como un asesino que, con los ojos inyectados en sangre, es la viva imagen del mal. Esto, que es absolutamente falso, les permitiría, a los aficionados —al menos a aquellos que todavía conserven un mínimo de sensibilidad y de humanidad— justificar las crueldades que se cometen contra estos animales. Para ellos, el toro no es un ser vivo sintiente, sino que es un monstruo, un homicida que merece la tortura a la que es sometido, una bestia insensible que ataca sin ser provocado, y por ello se gana a pulso el peor de los martirios.
Esto, lo digo una vez más, resulta indecentemente falso. El toro no es más que un buey, un herbívoro, un rumiante que ni siquiera es depredador, sino que debe cuidarse de los depredadores carnívoros. Por eso los toros siempre están en manada, agrupados. Por eso comen toda la hierba que pueden, apresurados y temerosos, y luego se refugian en un lugar tranquilo, sin exponerse a los peligros, para rumiar la hierba que han ingerido. Son seres que solo atacan en caso de necesidad, en caso de última necesidad, en caso, digámoslo claramente, de defensa propia.
Así lo defienden numerosos autores. El célebre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, dice claramente que, en la plaza, «El toro ataca porque tiene miedo». El director de El hombre y la tierra asegura que «todos los bóvidos —los toros son bóvidos— están armados de cuernos para defenderse de sus enemigos, que actúan ante el estímulo del temor que su presencia les produce [...]. Ante el estímulo natural del terror, no hay más que dos salidas: huir o atacar». Y, claro, el toro, encerrado en el coso, no puede huir, solo defenderse, y únicamente por ello ataca, en defensa propia, como haríamos todos y cada uno de nosotros en caso de no poder huir ante una clara amenaza.
Pero esto no es ni mucho menos nuevo. Muy al contrario, ha sido referido numerosas veces a lo largo de la historia. Gabriel Alonso de Herrera, gran representante del humanismo renacentista español, ya en 1513 se refería a los toros como seres inocentes, animales sensibles a los que, por mera diversión, se les atacaba con «lanzas y garrochas, como si fuesen malhechores, no teniendo culpa». El historiador jesuita Pedro de Guzmán, también en el siglo XVI, escribió: «Parece crueldad matar al toro o buey compañero del hombre». Y Fray Luis de Escobar, un erudito religioso nacido en León hacia 1475, comparte esta misma visión cuando deja escrito que «Es una muy torpe crueldad, a un animal inocente como el toro, matarlo tan cruelmente por pura diversión». Quevedo, el gran poeta del Siglo de Oro español, por su parte, se refería al toro como "el marido de la vaca". En fin, podíamos seguir citando ejemplos: el ilustrado Martín Sarmiento, el costumbrista Mariano José de Larra, la novelista y académica Emilia Pardo Bazán, el Regeneracionista Joaquín Costa, el poeta Miguel Hernández, el científico Santiago Ramón y Cajal... Todos defendían lo mismo: el toro, acorralado, herido y asustado, en estado de pánico, solo acomete para defender su vida, como haríamos cualquiera de nosotros o de nosotras.
Pero, mire usted por dónde, el testimonio más aplastante en favor del toro como ser sensible e inocente no lo encontramos en un texto antitaurino. Para nada. De hecho, el mejor alegato en este sentido lo hallamos donde menos lo podíamos esperar: en la enciclopedia taurina del reconocido defensor de la tauromaquia José María de Cossío. Así es, tal y como nos cuenta en su obra Mil libros el político republicano y escritor Antonio Espina (Madrid, 1894-1972), en la enciclopedia Los toros, de Cossío, se plantea un estudio psicológico del toro en el que, entre otras cosas, se afirma que se trata de un animal que no ataca sino cuando se siente amenazado y que, muy al contrario de lo que se cree, el toro es un ser muy afectivo. También se dice que no es especialmente valeroso, sino que en la corrida lo único que hace es pretender huir de la plaza para volver a la dehesa con su manada, de la que ha sido apartado y, al no poder escapar del redondel, confuso, herido, acosado, enfurecido e irritado, acomete en defensa propia.
Así lo explica Espina, insistimos, parafraseando la obra del taurino Cossío: «[El toro es un] animal que, contra lo que se cree, no tiene nada de valeroso. Teme al hombre y a las fieras; pero su instinto de defensa le hace acometer cuando se ve acosado o cree que va a ser atacado. Cuando puede huir, lo hace, y en el campo no solo no ataca, sino que es muy frecuente que experimente reacciones afectivas hacia las personas que conoce y le tratan bien. Cuando sale al ruedo, se encuentra encerrado en el círculo de la barrera y se para o corre, confuso o temeroso, creyendo encontrar un lugar para huir hacia la dehesa; no lo halla y se irrita, sabe que corre peligro cuando le ponen delante dos estímulos de excitación para él, el movimiento y el color. La muleta roja fatiga su retina, le ocasiona dolor, al mismo tiempo que el torero, con sus rápidos movimientos, le excita más y le enfurece; entonces ataca».
Aunque la cita es larga ha merecido la pena, sobre todo porque, como digo, esta extraída de la obra de Cossío, el historiador taurino por excelencia y gran referencia de los aficionados a estas crueles diversiones. De ahí su importancia pues, desde el "bando taurino", también se evidencia la injusticia que se comete con el toro, al que se encierra, hiere, acosa y provoca hasta sacar su "furia", y todo por mero espectáculo y regocijo. Esto echa por tierra cualquier creencia al respecto de que el toro sea un animal fiero, oscuro, inhumano, malévolo, vengativo y asesino, y que como tal se merece todos los tormentos a los que es sometido durante la lidia.
En todo caso, y recensionando el estudio de Cossío, Espina continúa destacando que «Los toros son animales bastante emotivos. Sienten antipatía o simpatía por determinadas personas», y asegura, citando directamente palabras que aparecen en el volumen original del historiador taurino, que el toro «posee memoria o facultad asociativa de imágenes y estados de conciencia y, en general, de toda clase de fenómenos psíquicos, ya sean conocimientos, sentimientos o tendencias». En esta misma línea, el político republicano recuerda que «Ha habido toros, como el Civilón, de Cobaleda, que se dejaba acariciar por los niños» y a continuación explica que «El toro muge de distintas formas para expresar su estado de ánimo: celos, furor, amor, satisfacción, hambre, angustia». Conviene subrayar de nuevo que Espina se limita a parafrasear o a citar directamente lo que aparece en la enciclopedia Los toros del taurino Cossío.
Pero, por si quedara alguna duda, aportamos un último testimonio. Este les va a sorprender todavía más, ya que, nada más y nada menos, proviene de un célebre torero: el famoso Juan Belmonte. Éste —según recoge Espina a través de Cossío— dijo que «el toro solo embiste cuando se le fuerza a ello, cuando no tiene más remedio, cuando está ya cansado de rehuir la pelea». Más claro no se puede expresar, y lo dice Belmonte. ¿Se imaginan?, el idolatrado Belmonte, sí, han leído bien, Belmonte. El toro solo quiere huir, pero no puede, y entonces se defiende atacando. Belmonte dixit.
No obstante, a día de hoy muchos aficionados taurinos, tal vez cegados por su afición, y con sus sentimientos parcialmente atrofiados, defienden cosas como que el toro no merece ninguna lástima, que no siente dolor o que, en todo caso, si siente o no dolor es una cuestión de opinión y no de Ciencia. En esta era de negacionismos solo nos quedaba esto por ver: negar las evidencias científicas que demuestran que el toro, como otros muchos animales no humanos, posee un sistema nervioso que, como sostuvo Ramón y Cajal, es complejo y, por tanto, muy similar al nuestro, lo que le lleva a sentir dolor, placer, miedo, paz...
Para finalizar, debemos dejar una cosa muy clara. Nada justifica la barbarie en ninguna de sus formas, tampoco la taurina. En una época en la que, al menos en los países civilizados, vivimos bajo el imperio de la ley y de la progresiva y necesaria ampliación de derechos, ninguna expresión de barbarie habría de tener cabida. Es decir, aunque el toro fuera un "ser malvado" —que no lo es—, su cruel martirio seguiría sin tener ninguna justificación. Pero es que, además, y esto supone un agravante a la barbarie tauromáquica, el toro no es sino un buey, un rumiante, un ser noble, sensible y temeroso. Vaya patraña de arte, de fiesta y de diversión es la taurina cuando se fundamenta en el miedo de un ser vivo, en su deseo de seguir viviendo, en su esperanza de volver a la dehesa con los suyos, y que le dejen en paz, feliz y libre comiendo hierba sin hacer daño a nadie. En esas mismas dehesas en las que Unamuno, si viviera hoy en día, seguiría pasando largas horas dibujando a estos inocentes animales a los que se les cose a puyazos, arponazos y espadazos por mera diversión en este «espectáculo de muerte», tal y como escribió el propio rector de la Universidad de Salamanca. Unamuno disfrutaba observando a los toros libres paciendo en los prados. Es ahí donde siempre deberían estar, y no agonizando y ahogándose en su propia sangre, sin poder huir del coso como querrían hacer. Y, si no, que se lo digan al mismísimo Belmonte.
Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>