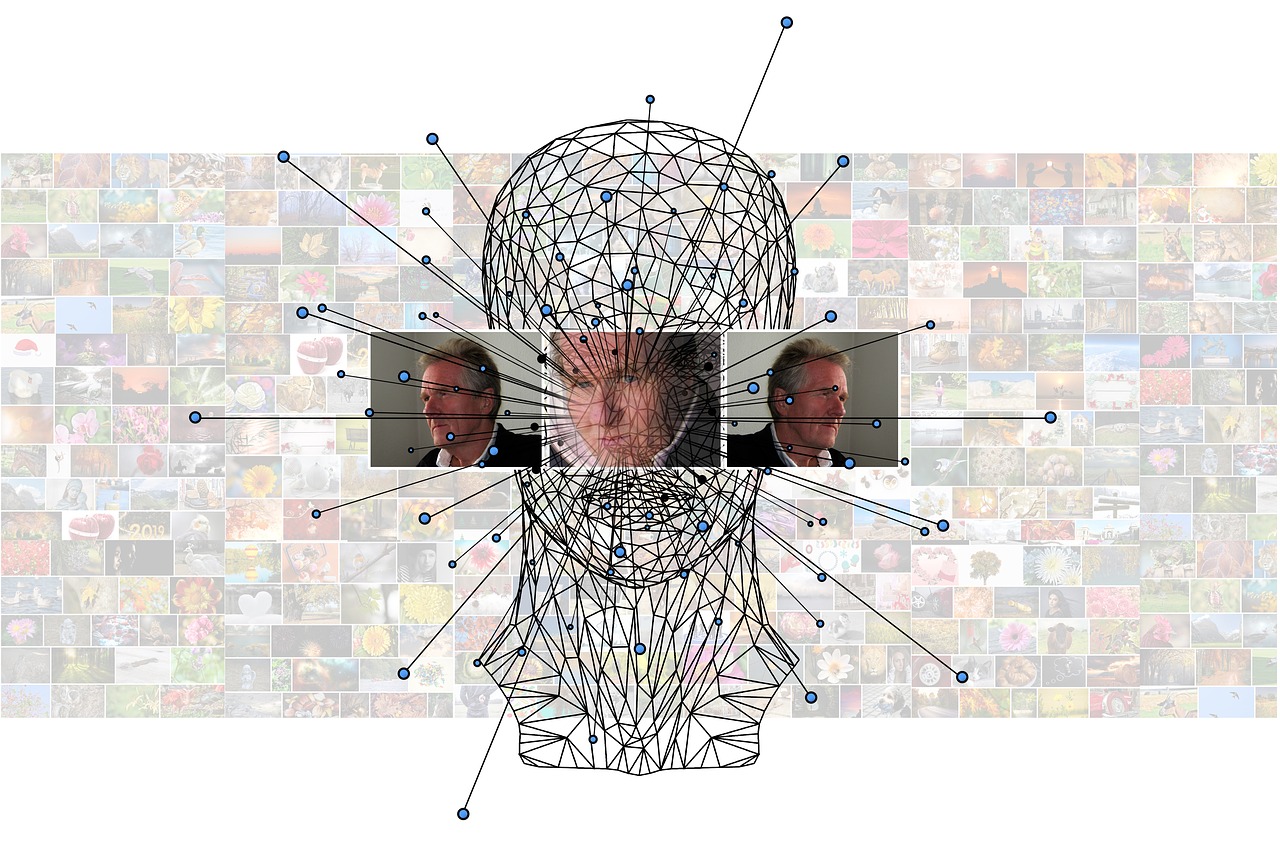
El futuro tecnológico es inimaginable. O, al menos, de esto nos advierten casi todos los textos prospectivos que intentan hipótesis sobre los tiempos venideros. Harari, por ejemplo, en su best seller "Homo deus" nos avisa: "Las revoluciones paralelas en la infotecnología y la biotecnología podrían restructurar no sólo las economías y las sociedades, sino también nuestros mismos cuerpo y mente". La técnica se presenta en estos textos como un campo caracterizado por un desarrollo imparable, autónomo, de cuyos efectos no podemos ni siquiera formarnos una idea. La humanidad es sin duda un agente de este desarrollo, pero el advenimiento de la técnica es una fatalidad, no es gobernable, tiene razones internas que no se pueden contradecir. En el mejor de los casos, podemos intentar encauzarlo para nuestro provecho, pero nada más.
Sin embargo, la técnica es un producto humano: no existiría de no haber sido creada por la humanidad. La palabra misma nos lo indica: técnica deriva del griego "techné" que significaba "fabricar" en todas sus acepciones (por ejemplo un hijo era un "technon" en tanto que "fabricado" por sus padres). La técnica es, en consecuencia, el campo de las cosas fabricadas por los humanos y las maneras de fabricarlas. En tanto que conjunto de objetos y modos de producirlos, la técnica ha sido siempre, irremediablemente, una expresión de la sociedad en sus diferentes momentos históricos. Lewis Mumford, en su clásico (y espléndido) Técnica y civilización nos demuestra, por ejemplo, como las primeras "técnicas" de producción capitalista no se basaron en la invención de nuevas máquinas que permitieran una producción masiva, sino en el control de los espacios y de los horarios de trabajo. No hubo al comienzo ninguna innovación tecnológica. Los primeros capitalistas se limitaron a obligar a los obreros a trabajar en recintos cerrados donde se les pudiera controlar (y no en sus casas donde trabajaban a destajo y eran retribuidos a tanto la pieza. En esos recintos, las primeras fábricas, se impuso un control del horario y del ritmo de trabajo). Fue sólo después de esta operación de control, "gestión" (como se dice actualmente) y serialización del trabajo, cuando la idea de automatizar la producción se empezó a desarrollar. Las máquinas son fruto de la organización del trabajo y no al revés.
A lo largo del siglo XIX, la nueva idea del "progreso" (que, en el sentido moderno, había empezado a desarrollarse sólo en el siglo XVIII) incorporó el desarrollo tecnológico como uno de sus fundamentos. Es notable, además, que, al comienzo, hubiera casi una sinonimia entre progreso tecnológico y progreso industrial: en Comte, por ejemplo, son equivalentes. Es en el ámbito nebuloso y mutable de lo que indicaba e indica la palabra "progreso" donde la técnica ha empezado a ser concebida como autónoma. La humanidad, de este modo, avanza ineluctablemente hacia una mejora de sus condiciones de vida: no es una elección sino un destino (y el desarrollo técnico es uno de sus pilares). El progreso tiene desde entonces un aura de fatalidad que ha reverberado tanto en la cultura popular como en la filosofía. Nos baste pensar en la ominosa imagen del "Ángel de la historia" de Benjamin, a quien "el vendaval empuja imparable hacia el futuro al que él vuelve la espalda, mientras ante él el cúmulo de ruinas crece hacia el cielo. Ese vendaval es lo que nosotros llamamos progreso". Un "vendaval", un elemento de la naturaleza, que escapa al control de la humanidad y es, incluso, amenazante.
La sinonimia entre los adjetivos "técnico" e "industrial" en el siglo XIX, nos indica claramente que la idea de progreso técnico pertenece, ya en origen, por completo al ámbito capitalista. No habría habido ese fantástico desarrollo de no ser por el modo tan históricamente particular de explotación de la fuerza de trabajo. Al considerarla de esa manera abstracta y cuantitativa que tan detalladamente analizó Marx, se abrió la puerta a la mecanización generalizada y a todos sus subsiguientes avatares (como la robotización y el "algoritmo"). El cuerpo concreto de la persona concreta capaz de realizar una tarea concreta en su totalidad dejó de ser el fundamento del trabajo. En el capitalismo los cuerpos son intercambiables porque sólo interesan ciertos gestos serializados y repetidos de la manera más precisa posible en aras de asegurar la mayor producción posible. Estos fueron los presupuestos que hicieron de las primeras generaciones de obreros, entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, los seres humanos más desdichados de la historia de la humanidad. Niños de siete años podían tener que trabajar en lugares incómodos y peligrosos durante 16 horas al día. Eran puras reservas de genérica fuerza de trabajo, cuyas pequeñas extremidades eran muy apreciadas.
Al considerar que el desarrollo era un destino de la humanidad y que la industria era una expresión de ese desarrollo, el capitalismo se naturalizaba. Ya no era el concreto deseo de ganancia de una élite burguesa lo que hacía multiplicarse las fábricas, sino una ley de la naturaleza humana. Era inconcebible, por lo tanto, oponerse a ella. Muchos discursos beatos sobre el desarrollo tecnológico actual siguen teniendo esa función. El algoritmo (última reencarnación de la interesada confusión sobre el progreso) es esgrimido como una mejora en la "gestión" y sus fundamentos técnicos como una prueba de su neutralidad. Sabemos desde hace tiempo que toda neutralidad proclamada por instancias de poder es sólo un intento de enmascaramiento de un proyecto de dominación.
Sin embargo, nuestra reflexión no puede quedarse aquí: quedaría sin explicar la eficacia de este proyecto y su extensión mundial. Algo de lo que es propiamente humano está en juego y ha sido transformado por el capitalismo hasta el punto de convertirse en cuestión antropológica (como intuyó genialmente Heidegger en su famoso texto sobre la técnica).
El capitalismo fue antes financiero y consumista que industrial. La primera "burbuja" bursátil explotó en Holanda el 5 de febrero de 1637. En esa especulación ya aparecieron muchos de los elementos del funcionamiento actual de la Bolsa: el "mercado de futuros", por ejemplo, que recibió entonces el preciso y poético nombre de "negocio de aire". Por otra parte, ya en 1637, la especulación se centró en algo efímero, algo que duraba pocas semanas si no días: los tulipanes. Los bulbos de tulipanes alcanzaron precios astronómicos antes de perder todo su valor en un día. La financiarización y el consumismo son, pues, dos caras de la misma moneda. El deseo y el goce, propios del vivir humano, se desprenden de lo que hasta ese momento los habían sustentado (los cuerpo, la tierra, la ropa, los adornos, las casas, los animales) y se vuelven abstractos y absolutos gracias al dinero. La abstracción del deseo a través del dinero tiene su contrapartida en el consumo: como la palabra nos lo indica, es algo destinado a una rápida desaparición, algo votado a la nada. Arriesgarlo todo a una burbuja de tulipanes: difícil encontrar una imagen más precisa del goce que propone el capitalismo.
El genio del capitalismo estriba en esta capacidad de presentar a la humanidad una cierta esencia de sí misma, cierta verdad, y generar un tipo particular de dominio a partir de ello. Nos habita un deseo de quietud, de desaparición, de volver a la nada de la que imaginamos que venimos. Freud lo llamó "pulsión de muerte". Jacques Lacan lo relacionó, justamente, con el goce: aquella sensación de ausentarnos de nosotros mismos que tiene en el orgasmo sexual su primero y más común ejemplo, pero que se puede rastrear en muchos otros comportamientos. El capitalismo puso el goce en su centro y agenció un "mandato de gozar".
El desarrollo tecnológico moderno ha sucedido enteramente en el marco del capitalismo consumista. Es su creación y está íntimamente relacionado con su núcleo. Disponer de algo o de alguien técnicamente es una forma de consumo: es reducirlo a lo que sirve para un fin y luego se deshecha; es reducirlo a la nada. Ya hemos visto lo que le sucedió a los pobres obreros del siglo XIX: no eran personas, eran fuerza de trabajo (manos pequeñas, brazos fuertes, ojos con buena vista. En el capitalismo se puede ser consumidor pero también consumido). La cultura popular ha dado buena cuenta de este temor de ser consumido por la técnica. Desde el monstruo Frankenstein hasta la supercomputadora HAL, la máquina ha sido vista como un peligro para los humanos. Con su habitual perspicacia, Ridley Scott en Alien, introdujo un elemento fundamental que había estado ausente de las especulaciones de la ciencia ficción: detrás del desarrollo técnico hay una corporación, un poder industrial (al que incluso los androides piden cuentas).
La idea de ser consumido por la técnica no produce sólo temor sino que ejerce también una poderosa fascinación. Gozar es desaparecer y la técnica lo promete (dulce y cuidadosamente; nos asegura que va a hacerse cargo del goce con tanta más precisión cuanto nace de él y está orientada a él). Así, el objetivo último de la máquina del goce no puede ser otro que hacer desaparecer a los humanos. No es de extrañar que la fascinación e incluso el anhelo por la técnica posthumana se difunda en toda la sociedad consumista y habite la fantasía del futuro.
Esta relación entre técnica y capitalismo consumista suele ser poco visible. Incluso en textos que mantienen una fuerte tensión crítica con el desarrollo técnico y las endebles fantasías tranhumanistas, como el de Eric Sadin, La realidad aumentada, se puede leer: "La condición antrobológica entrelaza, a ritmo creciente, organismos humanos y artificiales al introducir un nuevo término en la configuración intersubjetiva constituida por el binarismo hombre/mujer y descubre una tercera presencia determinante e incorporal. Esta fricción entre los "géneros" no remite, de facto, a estructuras de conflicto o de dominación...". Al no tomar en cuenta la dimensión política (o mejor, biopolítica) del desarrollo técnico, toda apelación a la crítica, como la que el propio Sadin hace al final de su libro, se tiene que sustentar en genéricas llamadas a una responsabilidad cuyos fundamentos no se acaban de atisbar. ¿Porqué deberíamos se responsables si la técnica nos propone una desaparición orgásmica generalizada en una sociedad donde eso es justamente el ideal?
La posibilidad de una política en la sociedad de los algoritmos pasa más bien por introducir un franco desplazamiento del goce y una fuerte negatividad, capaz de abrir brechas y crear opacidades en la transparencia del cálculo. Se trata, en suma, de conseguir ser incalculables.
Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>