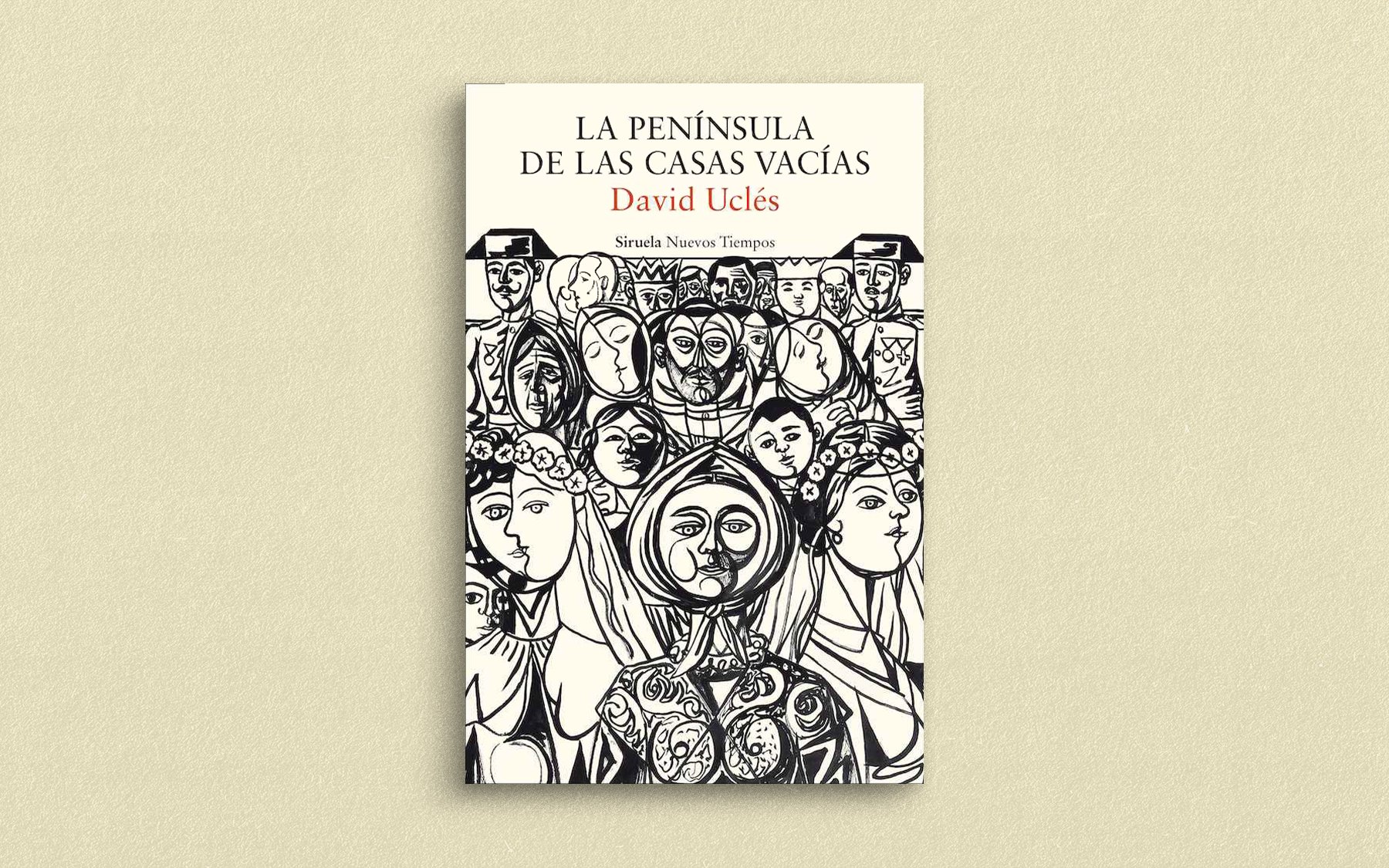
Una novela tiene mucho de huerto en el que conviven plantas salvajes, insectos curiosos y vegetales que, pese a todo, parecen obedecer nuestras órdenes. Un territorio que no solo es cultivado por el agricultor sino en el que cada lector remueve la tierra, abre las compuertas de la acequia o, en el mejor de los casos, como si fuera un pájaro, arrastra las semillas hacia otras tierras. En una novela, como en la huerta, hay mucho de memoria, pero también de futuro. De ciclo de la vida y de trabajo compartido. El que inicia su autor o autora, con frecuencia cuando encuentra en el bolsillo de su abrigo un grano diminuto, una postal amarillenta o una carta imaginaria, y que luego continúan todas las personas que se atreven a plantar el grano o a reconstruir los renglones partidos. Una tarea siempre inacabada. Y siempre nueva para quien siente curiosidad por saber algo más de la destinataria de la misiva.
Hay también en las novelas, en las buenas, claro, algo que me recuerda a ese tiempo largo y colectivo de los veranos. Ese tiempo, que también es un espacio, donde de alguna manera siempre volvemos a la infancia y nos creemos, ilusos, que los días se pueden estirar hasta convertirlos en las playas sin fin de mi Cádiz soñado y vivido. Los veranos siempre fueron para mí una maleta llena de libros, una tarde larga con uno de ellos en mis manos, una conversación familiar en el borde de un estanque con olor a acequia. La matria de agosto y de mis lecturas. De abuela de negro y abuelo con amocafre. El calor del sur de Córdoba, álamos y olivos, un tren que nos despertaba de la siesta y el amarillo azafrán de una limonada para merendar. Pura literatura.
En los últimos años, y supongo que es una consecuencia terrible, o no, de ir yo cumpliéndolos, cada vez me cuesta más encontrarme con una de esas novelas que en mi infancia y mi adolescencia me removían por entero. Tal vez porque entonces mi piel era un cuaderno por estrenar. Me cuesta cada vez más dejarme llevar por los mundos de otros y otras, harto también de un exceso de realidad y de literatura de urgencia. Esa que usamos y tiramos, que olvidamos al pasar la última página, que no se me ocurriría compartir con mi padre o con mi madre. Porque tengo la gran fortuna de que él y ella, a su más de 80 años, no han dejado de vivir en ese verano de parra y novelas. Los libros son esa agarradera que les permite sentir que la vida, si ya no tan larga, sí que puede ser más ancha. La vida expandida que nos regala la buena literatura. Donde desde la tercera persona resulta relativamente fácil pasar a la primera persona del plural.
Este mes de agosto tengo motivos más que suficientes para estar feliz. Y no sólo porque cada mañana puedo hacer mi paseo atlántico, o porque tengo cerca a quienes siempre están, aunque no estén, sino porque he podido disfrutar una de esas novelas que me han zarandeado como hacía tiempo que no lo hacía ninguna. La península de las casas vacías, con sus más de 700 páginas de heridas y vuelos, de memoria y utopía, de tierra y cielo, ha conseguido que pierda la noción del tiempo y que me instale en ese espacio inabarcable donde sobran relojes y vestimenta. En el que el lector se siente desnudo, transparente, vaciado para después llenarse con las vísceras de los personajes leídos. Un ejercicio íntimo, pero también político porque abarca lo común y, en este caso, nos abraza para reconocernos en la Iberia con cicatrices. Puente entre la historia todavía sin narrar y este presente que tan jodido nos incapacita para las utopías futuras.
El libro del nómada David Uclés, que es en sí mismo un ser que pareciera imaginado por una de sus criaturas, está circulando por mi casa gaditana como si fuera un pájaro que se hubiera metido por una de las ventanas. Con sus plumas multicolores y esos ojos que a veces hablan más que los de un ser humano. Quizás buscando un arpa doméstica o la ropa recién sacada de la maleta de un viajero que sigue de cerca los consejos de Paul Bowles. Sin que lo hubiéramos concertado, mi padre hace ya días que anda con pedacitos de Jándula en sus zapatillas, mientras que yo no dejo de llorar a José y Jacobo. Ambos nos hemos (re)encontrado en los bolsillos de Odisto y en las huertas de Quesada. En el cortijo de mis abuelos, en los veranos sin guerra, en los libros de texto donde a mí nunca me hablaron de banderas tricolores ni de mujeres sufragistas. De nuevo se ha producido el milagro y en mitad de la playa de Cortadura hemos visto crecer olivos. Todo ello mientras que una agorera, subida en una roca, no dejaba de mirar hacia el Sur, más allá del agua. El Sur del Sur.
Los pasos cada vez más torpes de mi padre han ido dejando sus huellas en la arena. En los míos he dejado que se enrede un alga, como si fuera un poema de Ángel González. Los dos hemos creído ver a lo lejos a un músico callejero con barba desordenada y acento próximo. Un hombre que traduce las horas en palabras y al que le gustaría tender un puente entre Jándula y Lisboa, la ciudad donde mi amiga Pilar del Río estaría esperándolo con unos versos de Saramago a punto de hervir.
Este agosto la casa ha dejado de estar vacía y se ha llenado de literatura. De la imaginación, tan femenina, que Uclés reparte como si fueran boletos de la suerte. Casi imperceptibles su mochila de caminante y sus apuntes de alumno curioso pero contrario a las normas. La hierba rebelde de la huerta, las lechugas de Landero, los tomates verdes para freír y un ajuar de novia con olor a rosas. Pura vida. Mi padre, David, yo. El triángulo donde plantar semillas que, con suerte, un gorrión llevará al porvenir.
Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>