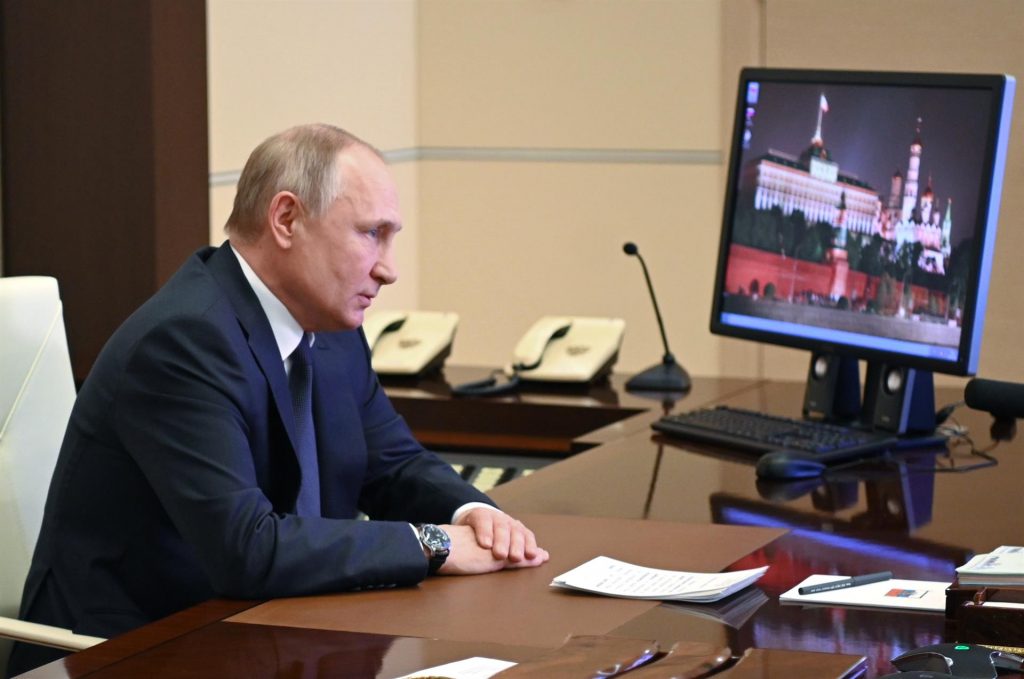
Parece claro que en un mundo en el que un señor que dirige una cosa llamada «Oficina del Español» se manifiesta «por Ucrania contra el comunismo» no sobran las perogrulladas preliminares. Ahí van: no remar con la corriente del militarismo imperante no equivale a nada parecido al aplauso de las agresiones. Uno no se pone de parte del agresor cuando reprueba, con el Movimiento Pacifista Ucraniano, la exaltación de los llamamientos a civiles a aprovisionarse de cócteles molotov.
Con las perogrulladas ya sobre la mesa, probemos a poner juntas otras tres obviedades y veamos qué nos dicen acerca de la cobertura mediática del nuevo episodio de irracionalidad militarista.
1. El papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas debiera ser el de ofrecer información y análisis relevantes sobre cuestiones de interés general de cara a orientar la acción política de ciudadanos libres.
2. Los seres humanos, en tanto individuos y en tanto colectivos, somos responsables de nuestros actos y de sus consecuencias previsibles, no de los actos de aquéllos sobre cuya conducta no tenemos ninguna potestad.
3. Lo que el defensor de la libertad de expresión defiende es el derecho del «otro»: el de todos aquéllos cuyos juicios, idearios y proyectos considera erróneos y desorientados, e incluso perversos.
Si hacemos intersecar el primer truismo con el segundo obtenemos uno nuevo: el deber prioritario de los medios de comunicación europeos es el de fiscalizar las políticas europeas y, por extensión, las de «nuestros aliados». Desde luego, debemos condenar los crímenes de «los otros», pero no son nuestra responsabilidad. La paja en el ojo que ha de preocuparnos es nuestra viga, y no es una viga pequeña.
Esa viga incluye, en el contexto de la nueva guerra en Europa, la responsabilidad europea en el deterioro de las relaciones entre la UE y Rusia durante tres décadas de creciente obediencia al jefe atlántico, que no ha dejado de estrechar el cerco en torno a sus rivales, regarlo de armamento y abandonar unilateralmente tratados para su control. En lugar de amontonar ahora reportajes sobre la abyección de un señor abyecto, nuestros medios deberían haber pasado años discutiendo los medios para desandar lo andando en esas décadas de deterioro e incremento de la tensión geoestratégica.
Por lo que al último episodio de esta historia se refiere, hubiera bastado con que la cultura política europea no arrojara Minsk II por el agujero de la memoria. Aquel acuerdo, alcanzado en 2015 por Francia, Alemania, Rusia y Ucrania y refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU, tenía una implicación tácita decisiva: aunque alemanes y franceses se habían tomado hasta ahora la molestia de vetar la invitación del jefe –primero Bush, luego Obama– a Ucrania a integrarse en la OTAN, los rusos preferían que la expansión hasta su frontera de una alianza militar hostil no dependiera de la buena voluntad de los socios menores de esa alianza. La historia les ha dado la razón: ahora esa puerta abierta se llama, al parecer, «soberanía nacional», un modismo puesto a circular durante los meses previos a la agresión rusa que nuestros medios no han dejado de reproducir como si apuntara a alguna clase de axioma moral o político. Sobra explicar que esa jerga no viene sino a prolongar una lógica que debiera haberse extinguido hace tres décadas: la lógica belicista de los bloques a la que debió reemplazar la de una Europa libre de alianzas militares –un cierre pacífico de la Guerra Fría que Gorbachov impulsó bajo la signatura «casa común europea».
Pero aquella viga es mayor, porque no hubiera estado de más que los medios europeos hubieran dedicado durante estos últimos ocho años a la discusión de la política europea hacia Ucrania la mitad del tiempo que han dedicado al psicoanálisis de Putin durante la última semana. Y es que parece claro que algo falló en algún momento cuando el «cambio de régimen» que apoyamos con entusiasmo desembocó en la prohibición de partidos políticos y, sobre todo, en una guerra que se ha cobrado unas 14.000 víctimas mortales fuera del ojo mediático.
Tal y como explica Richard Sakwa, especialista en relaciones ruso-europeas en la Universidad de Kent, los datos de los que dispone la ONU indican que el 80% de las agresiones militares y asimismo el 80% de las víctimas mortales que ha dejado ese conflicto deben atribuírsele a nuestro «aliado». Haciendo abstracción de cualquier consideración adicional a la de su condición de víctima, todas las víctimas son exactamente iguales y toda agresión es exactamente igual de condenable. Con todo, cuando dejamos a un lado las abstracciones las cosas cambian, porque entonces, si adoptamos el punto de vista moral, no todas las víctimas pueden importarnos lo mismo, porque no todas ellas ponen en juego nuestra responsabilidad en la misma medida. No se trata, desde luego, de la obscenidad moral de comparar víctimas, sino del ejercicio ineludible de comparar la imagen que de nosotros mismos nos devuelven: las víctimas saharauis le devuelven una imagen al marroquí, otra al español y otra al islandés.
Dejando de lado ejercicios ineludibles y puntos de vista morales, nuestros medios han optado de consuno por los dos minutos de odio, y aquí lo terrible no es meramente el foco unilateral en la maldad ajena, sino, sobre todo, que apenas pueda escucharse entre el ruido mediático la voz de quienes buscan hacer frente a esa maldad sin echar leña al fuego de la escalada militar.
El ruido del militarismo vertido sobre la arena pública resulta siempre deplorable, pero hoy es particularmente espeluznante: una nueva Guerra Fría se calienta mientras nos asomamos a los coletazos de una biosfera inestable y a un grave contexto de escasez energética y material. En ese contexto, el hegemón más violento de la historia parece adentrarse en esa fase que, de Tucídides a Alfred McCoy, se ha descrito como un desplome durante el que no cesan los zarpazos inútiles. Ojalá el bloquismo rampante no obligara a matizar que lo antedicho nada tiene que ver con jalear a los rivales de ese hegemón.
Las víctimas huyen siempre de los zarpazos, los dé quien quiera que los dé, pero no siempre son tratadas del mismo modo. El pasado noviembre, miles de soldados polacos recibían en sus fronteras a refugiados provenientes de África y Oriente Medio. La hospitalidad de las alambradas y las noches al raso sigue siendo la tónica para ellos en esa frontera que hoy cruzan los refugiados ucranianos. El gobierno de la India, que denunciaba a comienzos de esta semana este trato discriminatorio, ha tenido ocasión de aprender una importante lección sobre esos valores europeos de los que tanto se habla estos días: «los cuarenta millones de desgraciados que en las dos últimas décadas han tenido que huir de nuestras bombas pueden pudrirse en las fronteras que militarizamos y externalizamos a Estados que ‘fallizamos’, porque para nosotros las víctimas moralmente relevantes son las de las atrocidades perpetradas por otros –particularmente cuando tienen el color de piel adecuado».
Nada hemos dicho de nuestra tercera obviedad, y es que no hay mucho que decir: cualquiera con la menor sensibilidad democrática debería retorcerse ante el anuncio de Von der Leyen de la «búsqueda de herramientas» para la censura de Russia Today y Sputnik. ¿Alguien propuso censurar la BBC o TVE cuando los socios menores acompañamos al jefe en su difusión de bulos y su aventura terrorista de 2003? ¿Alguien propuso censurar la BBC o France Télévisions cuando hicimos lo propio en 2011? Si Chris Hedges o John Pilger son ahora meros propagandistas rusos, ¿cómo llamaremos a nuestros «expertos» y a nuestros «pacifistas atlantistas»?
Alfred de Zayas, primer Experto Independiente de las Naciones Unidas en la promoción del orden internacional democrático y equitativo, ofrece en este sentido una radiografía milimétrica de nuestro Ministerio Atlántico de la Verdad: «New York Times, Washington Post, The Times, Le Monde, El País, NZZ y FAZ son cámaras de eco del consenso de Washington y apoyan con entusiasmo sus ofensivas de relaciones públicas y propaganda geopolítica, [en las que la OTAN aparece] como una fuerza positiva para la democracia y los derechos humanos. Por mi parte, creo que convendría preguntar a las víctimas de los drones y el uranio empobrecido, en Afganistán, Irak, Siria o Yugoslavia, qué opinan sobre el pedigrí de la OTAN».
Nociones como «antisoviético» o «antiamericano» eran hasta ahora patrimonio de sociedades gravemente afectadas por la represión violenta o los sistemas de propaganda exquisitamente engrasados. Quizá no falte mucho para que, en el entorno viciado por aquellas cámaras de eco –en el que la única alternativa a un atlantismo militante parece ser la acusación de «colaboracionista»–, «antieuropeismo» comience a ser la etiqueta nosológica que se nos aplique a quienes llamamos a la búsqueda de vías para que quepa salir cuanto antes de un conflicto que todo el mundo parece pretender convertir en una larga y dolorosa guerra de desgaste: un Vietnam ruso que, sugieren algunos, habría sido diseñado como una nueva trampa afgana –tal vez pudieran los rusos librarse gracias a esa trampa de un Putin embarrado en una guerra que nadie quiere, pero sólo desde una postura extremadamente comprometida cabe sostener que debe sacrificarse una sola víctima a ese «tal vez».
Es justamente el modelo de Vietnam, y no el de la Guerra Civil Española, el que debieran invocar quienes se suman al consenso mediático en torno a la conveniencia del envío de armas a Ucrania, y ello por el mero hecho de que el ejército de la Segunda Republica hubiera tenido alguna posibilidad contra el de Franco. A diferencia de aquella guerra civil, para el caso de esta agresión imperial es más sencillo imaginar una retirada motivada antes por la diplomacia o la pérdida de apoyos en casa que por la heroica resistencia en el patio trasero. Esa pérdida de apoyos podría estar produciéndose ya, pero nadie sabe cuánto tiempo podría pasar mostrando músculo el agresor. Los que deseamos que deje de hacerlo cuanto antes debemos poner toda la carne en el asador de las negociaciones de paz. Por su parte, los que apuestan por la vía de la escalada militar nos deben un argumento que permita ver luz al final de ese túnel, un argumento que no deje el menor resquicio a la duda, porque por ese resquicio no puede sino colársenos el temor del enquistamiento o el agravamiento. De momento, el único argumento esgrimido es el consabido –y extremadamente endeble– «todos los demás están enviando armas».
Mientras, en las fronteras ucranianas, las refugiadas explican que han tenido que dejar a sus maridos atrás, porque ellos no tienen permitida la salida: quizá estemos comprando la idea de «armar a los héroes» y, al llega a casa y abrir la caja, encontremos que dentro no había más que nuevas víctimas colocándonos ante nuevos espejos.
Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>