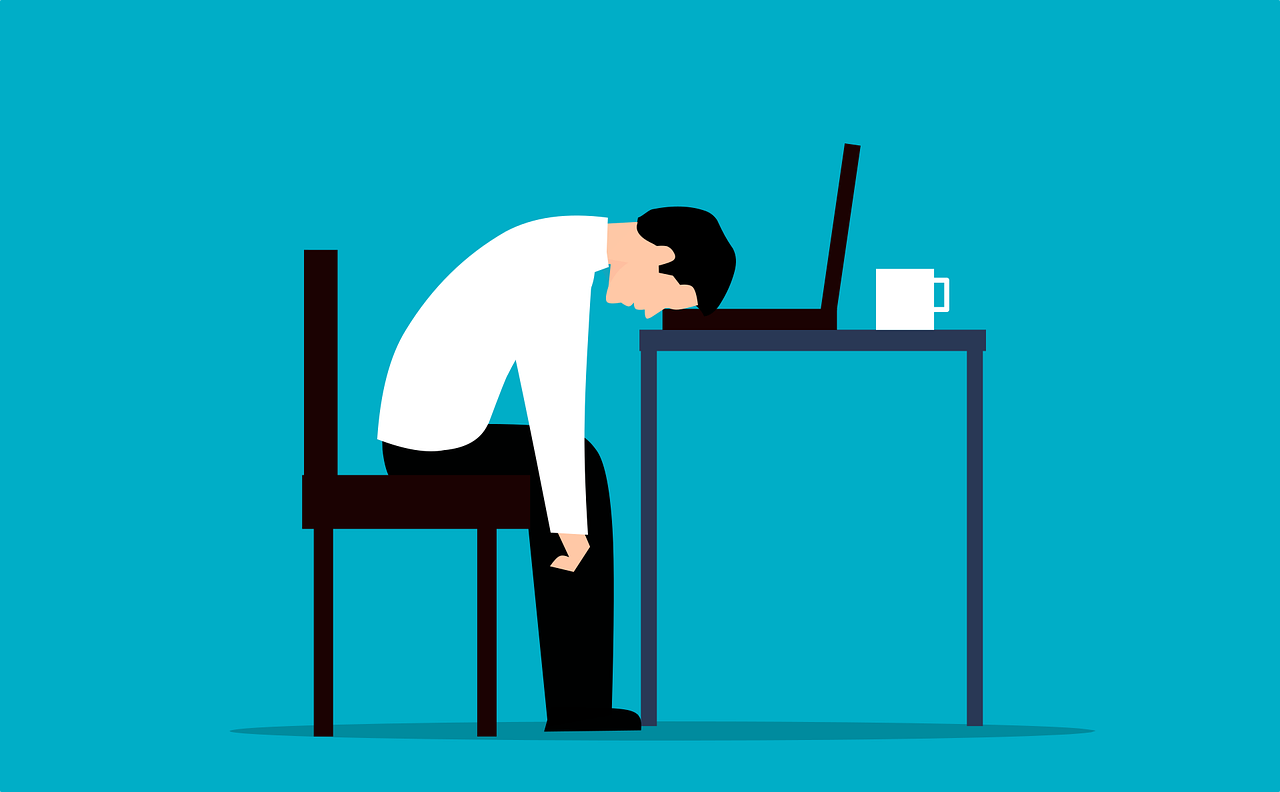
Ayer fui a un coworking a crear sinergias positivas para un grupo de trabajo que se encarga de desarrollar brainstormings enfocados a startups que tienen el horizonte común de convertirse en unicornios. Todavía no sé muy bien lo que hice, pero la guisa es que facturé como un día de trabajo dar paseítos por suelos enmoquetados y beber café con sabor a pera de una máquina como la de Camera café, así que supongo que fue una buena mañana.
Para los plebeyos que no anden muy metidos en el mundo del emprendimiento, esa actividad que consiste en ganar pasta si eres rico y palmarla si eres pobre, explicaré qué es eso del coworking:
Básicamente, este anglicismo es una palabreja que viene a significar algo así como espacio compartido para trabajar; es decir, el coworking es un lugar frío y con pósteres de taquillazos de cine por las paredes en el que autónomos y pequeños empresarios pagan una cuota para tener un espacio de oficinas compartido. O esa es la teoría, claro.
Esta movida, que se gestó en la Estados Unidos de los noventa para solucionar el problema de espacio de pequeñas empresas que no podían permitirse pagar el alquiler de unas oficinas corrientes, se ha convertido en una especie de templo de un culto extraño, a ratos terrorífico, en el que señores con ínfulas y empleados precarios pasean de aquí para allá sin hacer mucho, pero fantaseando como adolescentes salidos.
Estos lugares, según los maravillosos folletos –digitales, obvio– que mandan son mucho más que espacios en los que poder instalar el Mac; son lugares en los que, gracias a la romantización que da ser pobre y no poder pagar un despacho, puedes supuestamente hablar con otros valientes visionarios que levantan proyectos sin más ayuda que una herencia abultada.
En teoría, en estos sitios puedes construir sinergias, que es algo así como el culmen del turbocapitalismo empresarial: puedes hacer amiguetes que te compren tu app de contabilidad, tu página para montar marketplaces o tu inteligencia artificial para escribir artículos en periódicos (juro que este lo estoy escribiendo yo, señor redactor jefe).
Más allá de la broma, debo decir que todo esto es mucho más terrorífico de lo que parece. Estos espacios, en los que realmente no se hace ningún otro curro que no se pudiera llevar a cabo en calzoncillos y desde tu casa, se han convertido en lugares en los que estar como fin último, no como medio para conseguir algo más.
Es decir, muchos autónomos y pequeñas empresas pagan estos lugares no para tener un centro de trabajo en el que facturar más, sino para poder decir que tienen un centro de trabajo en sí. Es una especie de bandera, de argumento con el que poder sacar pecho y demostrar que no son un proyecto frustrado, aunque lo sean (entiéndase a qué me refiero cuando hablo de muchos y que no es a todos).
El coworking es la máxima expresión de las novísimas, aunque no por ello menos rancias, ideas del neoliberalismo, esas mismas con que nos acosan A todos a través de tiktokers que aseguran tener la fórmula para dejar de ser pobre y triunfar en el mundo de los negocios (previo pago, obvio, de sus cursos) porque parecer ser que es muy indigno vivir de un sueldo y nuestra máxima aspiración en la vida debe ser convertirnos en empresarios de nosotros mismos. El coworking es la evolución del capitalismo rentista del que tiene tres pisos heredados en el centro de Madrid, pero se cree innovador por poner postit en las ventanas de una oficina compartida; es la conversión en espacio físico de la máxima aquella que dice que la riqueza no se crea, sino que solo se moviliza.
En estos lugares, hay decenas de empresas minúsculas que juegan a ser innovadoras, pero no saben muy bien lo que hacen, más allá de buscar pasta y existir. Hace unos días, me veía la primera temporada de una serie llamada Dinero fácil en la que una entrepreneur de coworking buscaba financiación para que su negocio petara. Lo conseguía, cierto, pero en ningún momento de los seis capítulos de la primera temporada se mostraba qué es lo que hacía la dichosa empresa, más allá de intentar aumentar su contabilidad. Y la sensación que tuve viendo la serie fue la misma que en el coworking.
Esa idea, la de la empresa que consigue financiación porque un millonario entra a un coworking (tú vas a pasear al parque, pero los ricos, al parecer, a oficinas compartidas) y ve brillantez en un plan de negocio, es la que los dueños de estos espacios intentan transmitir constantemente, sin embargo, no me la creo. En verdad, estoy seguro con que si un ricachón entrara a una de estas iglesias del culto neoliberal a buscar startups, lo más probable es que nadie se enterara; y si se corriera la voz, espero que no, se desataría una especie de pelea caníbal a muerte donde se morderían brazos y piernas para ver cuál de los emprendedores es el primero en invitar al rico a uno de esos horribles cafés con sabor a pera (¿por qué los millonarios nunca pagan sus cafés?).
Estar en un coworking puede ser gracioso, pero también deprimente, pues ves pasar de aquí para allá, sin más objetivo que organizar reuniones eternas en las que no se habla de nada, a niños de papá aburridos que se cruzan con autónomos amargados que no tienen otra salida que autoexplotarse para pagar un espacio que dé una falsa sensación de seguridad (supongo que tener oficinas es una buena forma de presumir en las tarjetas de visita).
Como siempre, y creo que esto no hace falta ni decirlo, los que sobreviven no son los que tienen una buena idea, sino los caníbales que más pasta traen de casa.

Comentarios
<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:
<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-
<% if(comment.user.image) { %>
![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= comment.user.firstLetter %>
<% } %>
<%= comment.user.username %>
<%= comment.published %>
<%= comment.dateTime %>
<%= comment.text %>
Responder
<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>
<% }); %>
<% } else { %>
- No hay comentarios para esta noticia.
<% } %>
Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-
<% if(children.user.image) { %>
![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% } else { %>
<%= children.user.firstLetter %>
<% } %>
<% if(children.parent.id != comment.id) { %>
en respuesta a <%= children.parent.username %>
<% } %>
<%= children.user.username %>
<%= children.published %>
<%= children.dateTime %>
<%= children.text %>
Responder
<% }); %>
<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>